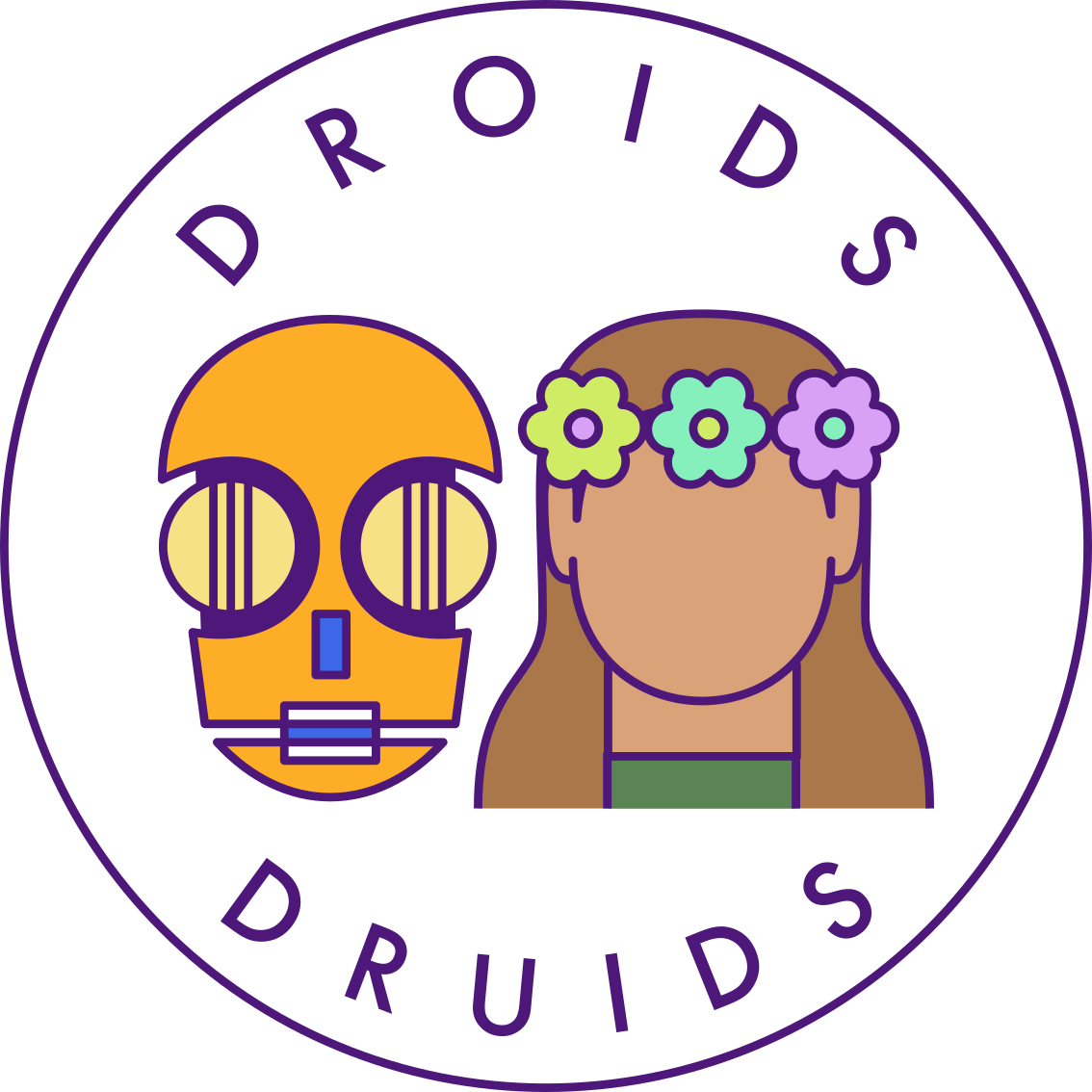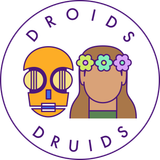Las flores no dejarán de crecer

Un relato de Vania T. Curtidor.
La policía llegó durante la noche, entre el cantar de las cigarras y el ulular de los búhos. En cuanto Jean salió, lo apuntaron con pistolas, lo esposaron y le ordenaron estar callado. No hubo resistencia, y en cierto modo fue peor. Lo último que Geraldine vio de él fue cómo se internaba en la oscuridad. Lo perdió de vista como un papel que se hunde: despacio, sin hacer ruido ni dejar rastro, pero de forma irrecuperable.
La realidad cayó sobre ella como un cubo de agua helada. Sintió el mismo frío que cuando se llevaron a su madre y a su abuela. La misma soledad. Ni siquiera en aquella vida nueva conseguía tener una familia. Incluso Capitaine parecía ausente. El loro se había quedado inmóvil y callado frente a la ventana, como si esperara que su amo volviera y lo llevara de paseo sobre su hombro. Geraldine también fijó la mirada en la oscuridad de la noche y tampoco se movió de la silla. Tenía que solucionar aquel malentendido. A primera hora de la mañana, iría a hablar con el párroco, la única persona del pueblo con suficiente poder para interceder por ellos. Tal vez, ya que Jean era inocente, los ayudara. Aunque, incluso si la idea funcionaba, no sería un proceso rápido. Ni infalible.
Como un latigazo, el temor a olvidar la cara de Jean invadió todas las células de su cuerpo. Todavía con los ojos mojados, tomó un lápiz y llenó un bloc de dibujo con retratos. Se esforzó al máximo para recrear la forma en la que él fruncía el ceño cuando cuidaba del huerto y la mueca que formaba con los labios antes de quedarse dormido. Como si ver a su amo sobre el papel fuera doloroso para él, Capitaine extendió las alas azules y salió por la ventana. Geraldine recibió el alba acompañada solo por el canto de los gallos y el ladrido de los perros.
Unas horas después, los rumores ya circulaban por todas las bocas. A Geraldine no le sorprendió. Supuso que incluso muchos esperaban ese momento y hasta era probable que algunos supieran cuándo iba a ocurrir. Las campañas del gobierno contra el vudú nunca eran oficiales, pero todo el mundo las conocía. Ni siquiera el rincón más olvidado de Haití quedaba fuera de su influencia y siempre encontraban colaboradores. No podía fiarse de nadie, ni siquiera de aquellos que le habían dado sus condolencias. Mantuvo el puesto de fruta abierto hasta que no quedó nadie en el mercado y cuando volvió a casa llegó directa a la cama. Sin embargo, no pudo dormir más de dos horas y se dedicó a dibujar para pasar la noche.
El segundo día sin Jean pasó igual: el párroco le dijo que no tenía información y le prometió de nuevo que la ayudaría. En el mercado su nuca se erizaba con los murmullos y su mirada solo encontraba sonrisas. Aquella fue otra jornada llena de silencio y soledad.
Al entrar en casa las lágrimas inundaron sus ojos de nuevo. Con el corazón desbocado, corrió hasta Capitaine, que silbaba sobre la mesa de dibujo. A su lado, con grandes pétalos blancos de bordes morados, descansaba un gladiolo. No era una flor de la región, era imposible que el loro la hubiera encontrado en estado salvaje. Solo había alguien que tenía el poder de crear vida del suelo inerte de una celda. La misma persona que entendía la naturaleza de forma tan profunda que podía guiar a su mascota hasta su ubicación. La mancha roja y azul que hasta hacía unos segundos había sido Capitaine se posó en su hombro e inclinó la cabeza para apoyarse en ella. Juntos, aspiraron los pétalos fragantes hasta que quedaron empapados de gotas saladas.
Geraldine se permitió un momento de descanso y cuidado. Le puso comida y agua a Capitaine y cortó verduras para sí misma. Mientras hervían, disfrutó del olor dulce del boniato y el plátano macho, el aroma terroso de las patatas y la col y las notas frescas del pimiento y el apio. La sopa le dio a su cuerpo la fuerza que la flor había plantado en su alma.
Justo antes de la caída de la noche acabó el mensaje para Jean. Tenía tantos sentimientos que no había nada que pudiera decir. Así que dejó que el arte hablara por ella. En un folio que Capitaine pudiera transportar, recreó el momento en el que se conocieron. Plasmó las hojas grandes y la aspereza del tronco de la palmera bajo la que él estaba. Luego experimentó con todos los marrones que tenía para crear el tono exacto de su piel en cada parte que pintaba. Por último, replicó las vetas naranjas y amarillas del mango que él sostenía aquella mañana. Se esforzó tanto en la textura astillada que se creaba en la pulpa al pelarla con la mano que sintió el aroma dulce de la fruta entrelazado con el toque herbáceo característico de Jean. Cuando tuvo todo tal y como lo recordaba, empezó a cambiar cosas. Añadió canas a los rizos cortos de Jean y arrugas a su rostro, llenó de flores rojas el retoño de hibisco que crecía en ese momento en la plaza, y puso techo a la casa en construcción del final de la calle. Por último, se pintó a sí misma sentada junto a él, con el mismo vestido rojo, pero más años encima. El cuadro que había empezado con el primer día de Jean en el pueblo había acabado con la promesa de que envejecerían juntos.
Capitaine partió de madrugada. Segundos después, Geraldine se quedó dormida.
***
Jean había llegado con pocas posesiones. Todo lo que había llevado consigo estaba guardado en una mochila. Cuando se mudó con Geraldine, lo único que sacó fue Le langage des fleurs, su posesión más preciada. Puso el libro en la estantería y le contó que se lo había regalado un señor francés que vivía en Puerto Príncipe para el que limpiaba su madre. No consultó el manual ni una vez, pero empezó a explicarle el significado de ciertas flores que tenían en el jardín. Y de algunas que encontraban de tanto en tanto con las raíces en el suelo de las habitaciones. Geraldine nunca cuestionó que la presencia de Jean hiciera crecer plantas; había visto el esmero con el que las cuidaba, así que le pareció lógico que, en ocasiones, los sentimientos intensos se tradujeran en tallos, hojas y pétalos. Si Jean no podía explicar cómo se sentía, no tardaba en expresarlo a través de una flor. Esa manera de comunicarse no dejaba de fascinarla. Ella conocía a fondo las propiedades y usos de muchas plantas y aun así nunca se le hubiera ocurrido usarlas como lenguaje.
Geraldine comprendió que tenía que consultar el libro cuando Capitaine le llevó la segunda entrega. Al contacto con su mano se abrieron diez botones blancos que formaron flores que nunca había visto. Inspeccionó con cuidado las páginas, con cuidado de no romper sus bordes frágiles y amarillos. No le cupo duda de que Jean había aprendido a leer para descifrar las descripciones del libro. Casi todas las entradas tenían un trozo de papel a modo de marcapáginas. Imaginó que los había usado para conmemorar el día en el que cada flor había crecido por primera vez, y confirmó esa sospecha al llegar a la página del crisantemo violeta. Ahí estaba una fecha de hacía diez años que conocía bien: la muerte de la madre de Jean, cuando él había entendido el dolor de la pérdida incluso antes de convertirse en adolescente.
Después de un rato, encontró la entrada que buscaba. El título sobre la ilustración le dio toda la información que necesitaba: «Lirios del valle: vuelta de la felicidad». Además, el ramillete tenía un significado extra: Jean siempre le decía que en el futuro crearía una galería para exponer sus cuadros y que no tardarían ni diez minutos en venderlos porque todo lo que ella pintaba era hermoso. Él también le había enviado una promesa de futuro.
Capitaine transportaba los mensajes sin queja a cambio de agua, semillas y cariño. A la vez, el párroco había sido fiel a su palabra y consiguió hora de visita en la cárcel. Tres semanas después de la partida de Jean, Geraldine despidió al loro de madrugada y al hombre al mediodía. Pronto, ambos le llevarían noticias.
El párroco fue el primero en volver. No tenía información, solo otra promesa de que volvería a intentarlo. Geraldine se esforzó por no desanimarse y esperó el regreso de Capitaine. Era normal que el loro tardara en volver. Probablemente necesitaba reponer fuerzas o tiempo para sí mismo. Por eso, al principio no sospechó, pero a los seis días empezó a inquietarse; nunca había estado tanto tiempo fuera, ni siquiera cuando lo adoptaron y todavía no estaba habituado a vivir en interiores.
Lo buscó en sus lugares favoritos sin éxito. Nadie en el pueblo parecía haberlo visto. También le preguntó al párroco si había notado algo extraño por el camino o cerca de la prisión. No podía contarle la verdad, así que alegó que tenía el pálpito de que el loro intentaba encontrar a su amo en sus excursiones. Según el hombre, no había nada fuera de lo normal. Seguramente Capitaine estaría disfrutando de las frutas que acababan de madurar y llenaban los árboles de color y el aire de aromas dulces y frescos. Aquel razonamiento tenía sentido, así que Geraldine decidió seguir con su día. Fue una jornada productiva y parecía que el párroco tenía razón: no le faltaron clientes. Los vecinos también tenían ganas de probar aquellos sabores. No volvió a preocuparse hasta la tarde.
***
Nada más abrir la puerta de casa, el aire meloso de la descomposición la recibió con un golpe sordo. Solo pudo dar un paso, que le costó como si hubiera tenido que atravesar una telaraña gigante. Sin que pudiera evitarlo, sus ojos se quedaron fijos en la masa rodeada de moscas que la esperaba en la mesa de dibujo. Se quedó inmóvil, no podía seguir. Las plumas rojas y azules que estaban esparcidas por el suelo se quedaron fijas en sus pupilas y el zumbido de los insectos taladraba sus oídos. Sacudida por temblores pese al calor tropical que la envolvía, reunió fuerza de voluntad para acercarse. Con alivio, soltó el aire que había atrapado en sus pulmones: aquello era solo una flor. Por el estado en el que estaba no podía ser el símbolo de buenas noticias, pero no podía centrarse en ello en ese momento. Tenía que encontrar a Capitaine.
Le bastó girarse hacia el dormitorio para verlo: estaba en medio de la cama, acurrucado con la sábana. Un amigo y compañero reducido a un animalillo pequeño e indefenso. Cuando se acercó a él, la recibió con los ojos entreabiertos y uno de sus silbidos. El sonido fue tan suave que Geraldine contuvo su propio llanto para que su pena no engullera el saludo diminuto.
Capitaine necesitaba ayuda. Su plumaje se había vuelto mate, varios trozos de piel rasguñada visibles y su pico estaba manchado con sangre seca. Pero lo peor era ala derecha: doblada, rota, inservible. Geraldine salió de la habitación a toda prisa. Estaba a punto de abandonar la casa en busca de ayuda cuando reparó de nuevo en la flor. No podía llevar nadie allí si no la escondía primero.
Cogió el tomo y se esforzó para concentrarse pese al estado que la aturdía. Pasó las páginas hasta llegar al final. No encontró lo que buscaba. No podía ser. Jean se sabía ese libro de memoria, tenía que haber creado algo que ella pudiera entender. Tomó aire para calmar el temblor de los dedos, se arregló los mechones pegados a la cara sudada y empezó de nuevo. Hacia la mitad del tomo lo encontró: el cáliz con cinco pétalos oscuros en la base y blancos por arriba. Una flor como la que tenía delante, que parecía empapada en sangre que subía hasta cubrirla entera. Un ciclamen, el descubrimiento de una traición.
En los últimos dibujos, Geraldine había incluido al párroco en el fondo. En algunos, el hombre miraba a la pareja reunida con expresión contenta, en otros evitaba que los gendarmes se les acercaran. En su primera aparición, se había pintado a ella misma pidiéndole ayuda. Cuando se confirmó que le permitirían visitar la cárcel, lo pintó junto a Jean. Sus mensajes habían sido claros, y las respuestas de su amado también: esperanza, felicidad y gratitud. El ciclamen tenía que hacer referencia al hombre que le había asegurado que se encargaría de liberar a Jean. Eso quería decir que no eran los guardias quienes habían agredido a Capitaine, como ella había imaginado. Un enemigo no te traiciona, eso lo hace alguien en quien confías.
Geraldine sintió náuseas. La historia de su infancia y juventud se repetía. El ciclo que nunca acababa. La primera había sido su madre, cuando ella era tan pequeña que casi no recordaba su cara. Se la habían llevado mientras lavaba. En medio del día, la habían empujado hasta que se perdió detrás de las sábanas colgadas. Todos los intentos de su abuela por liberarla habían sido vanos. Nadie quería escucharla ni creer que solo practicaba rituales de sanación. Aterrada por las amenazas de ser la siguiente, terminó huyendo de aquel lugar. Abuela y nieta se instalaron en un pueblo costero, con diferentes rutinas y caras nuevas, pero la misma dinámica. A ellos tampoco les importó que la mujer usara un ritual vudú como último recurso para salvarle la vida a una mujer inocente. La policía actuó con tanta rapidez que lo único que recordaba Geraldine de aquel incidente era la nuca de su abuela sobre una lancha que desapareció entre las olas. Con dieciséis años, volvió a escapar hacia el interior. Dejó atrás todas sus costumbres anteriores y empezó una vida nueva.
Y no había servido de nada, la policía había vuelto. Jean ni siquiera practicaba vudú. Él era un ser puro, conectado a la naturaleza. Aunque no importaba, quedaba claro que nadie iba a entenderlo. Geraldine no iba a permitir que fuera la tercera vez que la espalda de un ser querido se perdía para siempre en el horizonte. Era el momento de aplicar todo aquello que había intentado olvidar. Nunca la aceptarían como una más, así que lo mejor era darles motivos de sobra para que quisieran castigarla.
Primero usó todo lo que le había enseñado su abuela para curar a Capitaine. Salió al jardín, recogió los ingredientes y preparó todo lo que necesitaría. Se puso de rodillas junto a la cama y empezó el ritual. Con cada nota que cantaba se sentía más poderosa. El olor herbal del bálsamo que aplicaba en el ala rota la llenaba de energía. Realizó la sanación despacio, saboreando cada paso, sintiendo la esencia de la magia en sus venas. Cuando terminó, le dio un beso en la cabeza y dejó que el ave descansara.
Caminó hasta el huerto, siguió de largo y se internó en el bosque. Con los últimos minutos de luz natural recolectó todo lo que necesitaba. Jean nunca hubiera plantado lo que ella iba a usar, pero eran hierbas que ella conocía bien, de las que le habían advertido desde que era una niña. Cuando volvió a casa, se duchó y se puso un vestido ligero de color blanco. Dejó que el cabello se secara al aire mientras recogía los utensilios de cocina: el mortero, las tijeras y el cuchillo.
Salió de casa de madrugada y disfrutó de la brisa que se llevaba el calor del día. Se sentía tan poderosa que incluso sus rizos desafiaban la gravedad. Caminó con calma, segura de todo lo que tenía que hacer. Disfrutó del sonido de las sandalias contra el suelo hasta que llegó a su objetivo. Solo necesitó dos golpes con los nudillos para que las luces se encendieran y la puerta se abriera.
—¡Geraldine! —El párroco no preguntó nada, ni siquiera se movió. Al fin y al cabo, era un hombre inteligente y reconocía lo extraordinario cuando lo tenía ante sí.
—¿Qué le ha pasado a Jean?
—N-no pude… —Tragó saliva.
—¡Quiero la verdad! —ordenó.
—¡No lo sé! Tuve que firmar el traslado para salvar al pueblo —sollozó.
No se molestó en seguir con esa conversación. Eran los mismos argumentos de siempre: «El vudú es cosa del diablo». «Los rituales nos ponen a todos en peligro». La rabia que ardía en su estómago le dio el impulso que le faltaba. Movió el brazo con rapidez, cuchillo contra yugular. El hombre cayó y no tardó en quedar inmóvil con la misma expresión que había visto en Jean la noche que se lo llevaron. Geraldine movió el cuerpo con el pie, cerró la puerta y empezó el proceso.
Se puso a cantar y no paró hasta que el sol acarició las ventanas. Su voz controlaba los ingredientes, sus propias manos y hasta la sangre que empapaba el cuerpo que tenía delante. Mezcló hojas, tallos y raíces en el mortero hasta que tuvo la pintura perfecta. Entonces, cortó la camisa en la que había dormido el párroco y usó la punta de las tijeras como pincel. En el lado izquierdo del pecho, encima del corazón, dibujó su mejor obra: en el marco de una puerta abierta, su propia espalda se recortaba contra la luz que entraba en la celda e iluminaba la cara de Jean.
—A partir de ahora —sentenció—, tu único cometido será que esta escena se vuelva realidad. Cuando resucites, encontrarás a Jean y me llevarás hasta él. Entonces tendremos un futuro juntos. Y, gracias a tu cadáver, las flores no dejarán de crecer.
Vania T. Curtidor descubrió su pasión por la lectura de niña. De adolescente se interesó por aquello de escribir. Tras obtener el primer puesto en el concurso de relatos de su instituto a los diecisiete años, le pareció buena idea retirarse del mundo literario con una cuota de éxito del 100%. Solo necesitó trece años para darse cuenta de que también podía escribir en su época adulta. De momento, guarda la mayoría de sus historias (muchas inacabadas), pero a veces las muestra e incluso son seleccionadas para alguna antología. Gracias a ello, la revista Droids and Druids es el cuarto hogar que acoge uno de sus relatos.