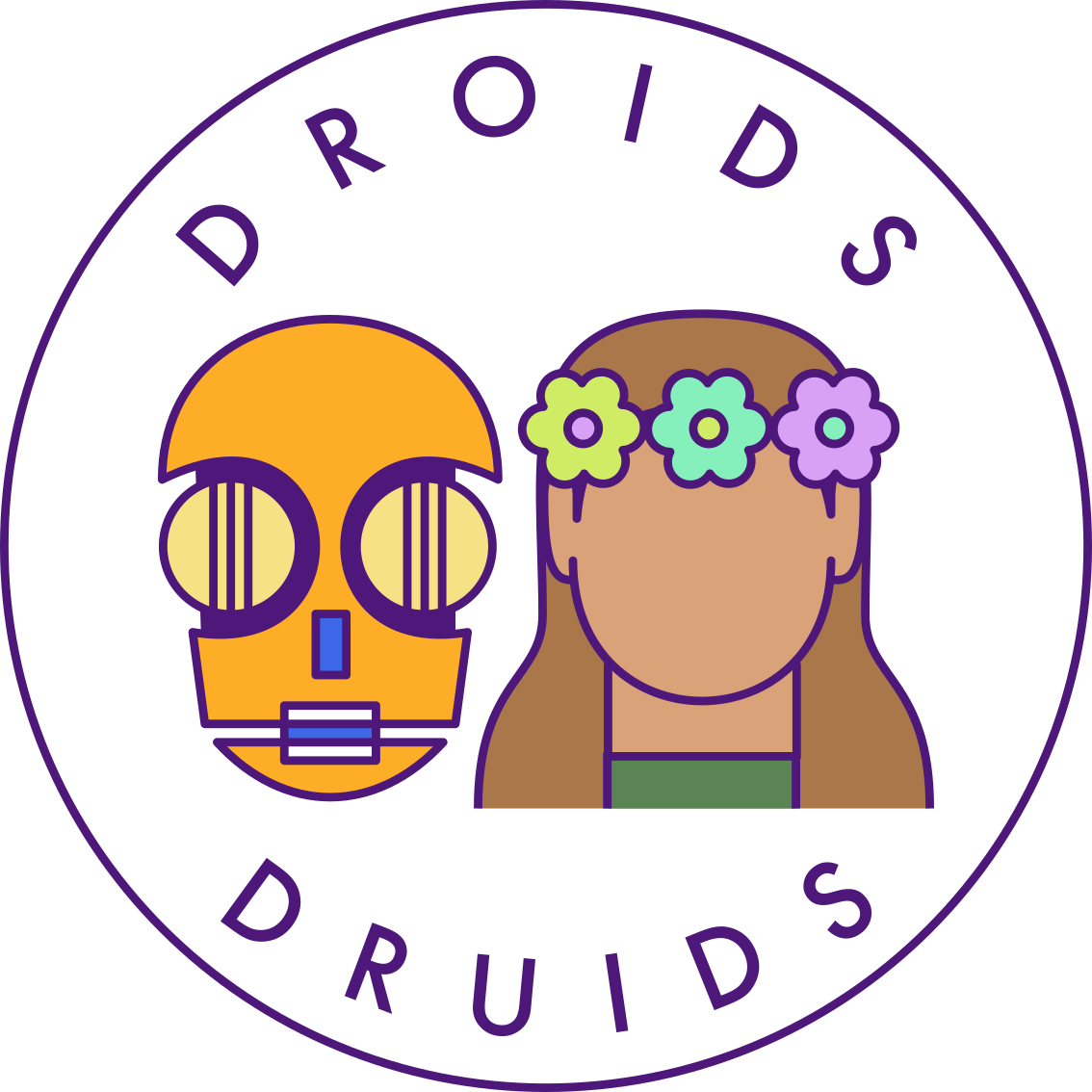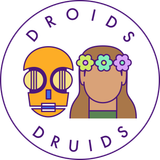El último farero

Un relato de Prudencio Rodríguez.
Vincent se apoyó en la barandilla y tomó aire. Casi le avergonzaba tener que hacerlo, pero ya no era el mismo Vincent que habría subido los doscientos cincuenta escalones del faro en menos de un minuto.
Se había detenido, no por casualidad, frente a la única ventana de la torre. Echó un vistazo al exterior. Otro día gris con mar agitado.
Estaba a punto de retomar el ascenso cuando algo lo detuvo.
—¿Qué es eso, Vincent? ¿Qué acabas de ver?
El viejo farero oteó el mar con ojos ansiosos.
—Sabes que no puede ser. Lo sabes bien.
El corazón le latía a toda prisa. Las sienes le palpitaban con fuerza. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía así? Ni siquiera podía recordarlo. Sin embargo, a medida que fueron pasando los minutos, sus músculos empezaron a relajarse. Y al fin tuvo que reconocer que no había motivo para seguir allí clavado. El reflejo del sol sobre una de las boyas podía explicar el destello que había creído ver. O quizá se trataba de un aura. Había leído algo sobre ese asunto en los antiguos manuales de medicina de su madre.
—¿Qué diría ella si pudiera verte, eh? —El farero sonrió avergonzado—. ¡Olvida esas fantasías, Vin! ¡Estamos solos!
Y tenía razón. Siempre la tenía.
Vincent subió el último tramo de escaleras. La vieja lámpara giraba y giraba sin cesar, barriendo el horizonte con su potente haz de luz. Empezaba una nueva jornada para el último farero de la tierra. Quizá el último humano del planeta. Oh, sin duda el último humano, para qué engañarse.
Tomó un trapo de la caja de limpieza y miró hacia la cristalera con aire aburrido. Entonces volvió a ver el destello. Era una luz blanca fija, tan intensa que atravesaba los bancos de niebla como si no estuvieran allí. Provenía de algún punto indeterminado en dirección noreste, a unas dos millas náuticas de la playa. Vincent palpó a su alrededor buscando los prismáticos, hasta que cayó en la cuenta de que los llevaba colgados al cuello.
La luz se apagó antes de que pudiera usarlos.
—¡Eso era real, Vincent! ¡No puedes estar tan loco!
El farero corrió hacia el panel de control y desactivó el modo automático para hacerse cargo del motor de rotación. Enfocó la lámpara hacia el punto de referencia que había tomado y lanzó varios destellos intermitentes.
Luego esperó. Sentía que los pulmones le oprimían las costillas.
Pasaron los segundos. No sucedió nada.
Vincent regresó al panel, tropezando por la emoción. Activó las señales de radio que no estaban ya en funcionamiento y puso en marcha las sirenas. Nada le parecía suficiente si había una sola posibilidad de contactar con otros seres humanos, así que también encendió las lámparas de emergencia y todas las balizas de la costa. Después salió corriendo hacia la galería y abrió la pesada puerta acristalada sin pensarlo. No pudo dar ni un paso; una feroz ráfaga de viento lo lanzó hacia el interior. Su cabeza golpeó con violencia contra las grandes lentes del faro y quedó tendido en la plataforma, inconsciente.
Tardó más de una hora en abrir los ojos. La puerta de la galería golpeteaba contra la cristalera y el viento cargado de sal se colaba en la linterna. Vincent se arrastró como pudo y logró cerrarla de una patada, pero aún pasaron unos minutos hasta que se vio capaz de erguirse.
Lo primero que hizo fue apuntar con los prismáticos hacia el lugar donde esperaba encontrar aquella luz blanca. Escudriñó el horizonte durante un buen rato, pero no divisó nada fuera de lo normal. Entonces, llevado por un repentino pálpito, corrió hasta la cara norte de la linterna y miró hacia la costa. Vincent aún estaba algo aturdido, así que por unos momentos pensó que su mente le jugaba una mala pasada.
—¿Qué narices es eso, Vincent? —dijo, frotándose la cara.
Sobre la arena de la playa había una enorme esfera metálica. En ninguno de sus muchos libros ilustrados había visto nada parecido. ¿Era acaso un submarino? ¿Un bote salvavidas? Fuese lo que fuese, aquel cacharro tenía el tamaño suficiente como para acoger a una o dos personas en su interior. Vincent se armó de valor y decidió bajar a investigar.
Se acercó poco a poco hasta la gran bola, portando un maletín de primeros auxilios en una mano y una pistola en la otra. Esperaba no tener que utilizar ninguna de aquellas cosas.
—¿¡Hola!? —Vincent se detuvo a unos metros y contempló el artilugio. Salvo algunos orificios y protuberancias cuyo propósito era incapaz de adivinar, no había nada más en la superficie. Ni dibujos, ni letras, ni puertas… Solo unas cuantas algas colgando por aquí y por allá—. ¿Hay alguien ahí dentro?
El farero continuó avanzando hacia la esfera, cada vez con más cautela. Ya casi podía tocarla cuando oyó un estrépito en el interior. Dio un salto hacia atrás. La bola se sacudió y emitió un chisporroteo. Acto seguido, un fragmento de la parte superior salió volando y aterrizó en la arena. Vincent apuntó la pistola hacia el orificio recién abierto.
—¿Hola? —dijo con voz temblorosa.
La esfera volvió a sacudirse. Se oyeron movimientos bruscos en el interior, como si alguien estuviera forcejeando. Al poco, sin embargo, cesaron los ruidos. Y de pronto una pequeña cabeza emergió en la parte más alta de aquella bola. Al principio pensó que se trataba de un hombre, pero en seguida comprendió que se equivocaba.
Vincent escondió la pistola. Nunca antes había visto un robot, pero sí había leído mucho sobre ellos. Los antiguos humanos los utilizaban para todo tipo de tareas, incluyendo la aniquilación de otros humanos. Aquel no parecía violento, pero prefería que no le viese armado.
—¡Hola! —dijo de pronto el robot—. Es usted el farero, supongo.
Vincent asintió, pero fue incapaz de articular palabra.
El robot saltó de la esfera y cayó de pie en la arena. Su figura era muy similar a la de un humano, aunque en vez de piel tenía una especie de coraza negra desprovista de cabello. En cuanto a su tamaño, resultó ser más grande de lo que había imaginado. Era unos dos palmos más alto que él y el doble de corpulento.
—¿Le importaría que usase la estación de recarga? —El robot señaló hacia el faro—. Disculpe si resulto descortés, pero me temo que estoy al límite de mis fuerzas.
Vincent se giró y miró a sus espaldas, sin entender. Después de meditar unos segundos, al fin sus labios se separaron.
—Tengo… Hay dos generadores eléctricos en la sala de máquinas. ¿Se refiere a eso?
—Tendrá que valer —respondió el robot.
Vincent le acompañó hasta el faro en silencio, incapaz de asimilar lo que estaba ocurriendo.
El robot se mostró satisfecho al ver los generadores. El viejo farero, intuyendo que necesitaba intimidad, se retiró a su modesto piso, ubicado en la caseta adyacente, y esperó. La cabeza le funcionaba a mil revoluciones, pero no lograba pensar con claridad.
—Céntrate, Vincent —se dijo—. ¿Ese ser es real?
Como si lo hubiera invocado con aquella pregunta, el robot apareció en el umbral. No había necesitado más de cinco minutos para recargarse.
—Me ha salvado la vida —dijo, dibujando algo parecido a una sonrisa en su rostro metálico—. Disculpe mis modales, señor. Ni siquiera me he presentado. Me llamo Keidos y soy piloto de la corbeta espacial Caelion IV.
Sí, aquello estaba ocurriendo de verdad. Aquel robot tenía un nombre y una historia que contar. Vincent le invitó a sentarse y le escuchó boquiabierto mientras le hablaba de la Gran Alianza Interplanetaria, de los últimos humanos de Marte, de la Séptima Migración, del polémico Tratado del Cinturón de Kuiper, de cómo su megacorporación se había alejado de los límites de la legalidad, de cómo su pequeña cápsula auxiliar había acabado viajando a la deriva por el Sistema Solar y de cómo, por un golpe de suerte, había captado las señales de radio del faro cuando todo parecía perdido.
—Espero no haberle aburrido demasiado —dijo Keidos al terminar.
—En absoluto. —Vincent ya se había acostumbrado a su presencia, pero aún se sentía muy torpe. No sabía qué hacer o cómo tratarle. Los dos se quedaron en silencio durante un rato hasta que el farero tomó de nuevo la palabra—. ¿Quiere… le gustaría ver el faro, Keidos?
—¡Desde luego! —exclamó el robot con tono jovial.
Vincent le mostró su pequeño universo y le explicó todo cuanto sabía del mundo exterior, aunque lo cierto es que él rara vez se separaba de la torre. Poco a poco la situación se fue volviendo tan natural que ambos empezaron a tutearse y a gastarse bromas. Al llegar la noche parecían ya dos viejos amigos que se hubieran reencontrado después de muchos años.
—Me habría encantado ver esos mundos, Keidos. —Los dos estaban tumbados en un pequeño espolón a los pies del faro, mirando las estrellas—. Y conocer a otros humanos. Tal vez enamorarme. Y tener hijos. Enseñarles a pescar. Ir a ver una obra de teatro…
El robot se incorporó de golpe.
—¡Aún puedes hacerlo! ¡Alguien vendrá a buscarme! No creo que tarden más de un año en encontrarme. Dos a lo sumo.
Vincent sonrió.
—Soy demasiado mayor, Keidos.
—No para nuestros médicos. Ellos se encargarán de eso.
El farero se apoyó sobre un codo.
—¿Podrían rejuvenecerme?
—Algo así —contestó el robot.
Vincent se quedó pensativo. La idea de abandonar el faro le producía pánico, pero no podía negar que estaba emocionado.
—¡Oh, vaya, no debí decir eso!
Vincent miró al robot con aire perplejo.
—¿A qué te refieres? —le preguntó.
Keidos giró la cabeza hacia el cielo y negó varias veces antes de contestar.
—Cuando hablaba de uno o dos años… Lo siento, Vincent, no pensaba en términos de este planeta.
El farero lo comprendió al momento. No habría viajes interplanetarios para él. No habría hijos a los que enseñar a pescar ni obras de teatro con las que emocionarse. Pero no importaba. Ya no estaba solo. Ahora tenía un amigo.
Y alguien a quien enseñarle el viejo oficio de farero.